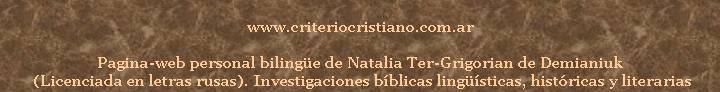
La voz de la razón y los instintos carnales.
El deber humano y “los derechos humanos”
(Artículo del libro "El misterio de la Santisima Trinidad")
Esa dulce palabra “libertad”…
! Qué mal la entiende el hombre!
“Ciudad abierta y sin muralla,
el hombre que no sabe dominarse”.
(Prov 25, 28)
En los últimos tiempos, como en los tiempos paganos, la voz de la carne
humana logró dominar visiblemente sobre la voz suave y sosegada de la
suprema razón que frena y limita las exigencias desordenadas de los instintos
carnales. A esa voz interna los apóstoles la llaman espíritu del
hombre y la contraponen a su carne.
“…golpeo mi cuerpo y lo esclavizo…” (I Cor 9, 27), -
dice el apóstol Pablo, - “pues la carne tiene apetencias contrarias
al espíritu, y el espíritu contrarias a la carne, como que son
entre sí tan opuestos, que no hacéis lo que queréis”.
(Gal 5, 17)
Muchos interpretan las dichas palabras como un menosprecio a la carne y a “sus
derechos”, incluso como una hostilidad respecto al hombre a quién
íntegramente identifican con su carne. Y así la enseñanza
cristiana sobre el sometimiento de la carne al espíritu humano se presenta
a titulo de una enseñanza hostil al hombre y a cualquier libertad.
Pero veremos, por qué el cristianismo, contraponiendo la carne al espíritu,
insiste en su sometimiento y que son en realidad así llamadas “libertades”
del ser humano.
Para entender el significado de las palabras del apóstol, echemos un
vistazo a nuestra vida cotidiana, donde sin darnos cuenta, estamos ante la confrontación
entre nuestra carne y nuestra razón, o el espíritu de la vida.
¿Qué es la carne o el cuerpo humano? Como dicen los apóstoles,
es el templo, donde vive el espíritu vivificador. Y para que el espíritu
que habita en el, se sienta bien, es menester mantenerlo sano, es decir, en
el funcionamiento armonioso de todos sus órganos, cada uno según
su función especial. Sin embargo no es tan fácil hacerlo, ya que
la carne tiene sus instintos que pueden tanto proteger ese templo (o cuerpo)
como destruirlo.
Esos instintos representan deseos y temores de la carne, tales como el deseo
de comer, de placer, el temor al dolor, a la muerte, etc.
En cuanto al espíritu vivificador es aquel, con el cual el Señor
animó al hombre después de modelarlo del barro, y que se manifiesta
en el hombre como su suprema razón. Su voz frena y ordena instintos espontáneos
de la carne que en su forma desordenada se convierten devastadores para el hombre,
provocando en él diferentes enfermedades, incluso haciéndose la
causa de su muerte prematura, es decir, perjudican al mismo cuerpo, o a la misma
carne.
Se sabe, por ejemplo, que cuando uno se acostumbra ingerir mucha comida, tarde
o temprano se enfrenta con el problema de la obesidad, porque sobrecargando
el funcionamiento de los órganos de digestión provoca su infracción,
dando lugar a distintas enfermedades. Sin embargo mientras más come el
hombre, más quiere comer, ya que la comida le parece muy placentera.
La razón casi siempre intenta frenarlo ante este inmensurable deseo y
dice “no”, pero la carne dice “si”. Ahí comienza
la lucha entre la razón y el cuerpo. Si vence la razón, el hombre
se libera del problema, ya que come moderadamente. Pero si vence la carne, la
comida ya deja de ser vivificante y se convierte en un arma mortal para el.
Entonces, si “liberar” la carne de la razón que la apacigua,
ella misma se destruirá, porque no es capaz de poner límites a
sus deseos.
Asimismo el que usa drogas, seguramente, ha escuchado alguna vez la voz de la
razón que le decía “no” a la consumación de
la droga, pero la carne ansiosa de placer, insistía: “si”.
Y es otra lucha entre la razón y la carne. Si vence la razón,
el hombre se libera de todos los males de un drogadicto, pero si vence el cuerpo,
el hombre se autodestruye hasta la muerte. Entonces también aquí
la vida requiere que la carne sea sometida a la razón de la vida, mientras
que la libertad que la misma exige es para la muerte.
Esos dos ejemplos ilustrativos ya muestran que es muy peligroso consentir a
las exigencias de la propia carne, que acrecientan a medida de su satisfacción
hasta tal punto cuando ya nada puede parar el proceso destructivo originado
por ellas en el hombre.
Los daños que causan las drogas y la comida inmensurable, son bien conocidos,
porque sus consecuencias no tardan de revelarse. Pero aun más dañoso
es el así llamado “sexo”, es decir, el sexo como objetivo,
o diciendo filosóficamente, el sexo en sí. Los daños que
causa, pueden revelarse tanto inmediatamente como en las generaciones venideras
en la forma de distintos tipos de degeneración - es un hecho que no puede
negar ningún psicólogo de buena fe.
En el fondo del “sexo” está el mismo placer que hace al hombre
comer sin límite o drogarse. La razón le vislumbra que todos sus
órganos tienen determinados fines. Los genitales, por ejemplo, son para
procrear. Pero muy frecuentemente la carne insiste en otra cosa: “quiero
sentir placer, no quiero hijos que traen consigo dolores y obligaciones”.
Si vence la razón, el hombre es sano y su descendencia es sana; si vence
la carne, tarde o temprano el hombre resultará afectado por muchas enfermedades
venéreas que hasta pasan de generación a generación agenciando,
como he dicho, el nacimiento de los degenerados.
Los órganos corporales son semejantes a las cuerdas de un instrumento
musical. Y la razón es la llave. Si ajusta bien las cuerdas, éstas
se llenan de vida y originan buenos sonidos, pero si no lo hace bien, se aflojan
cada vez más y más hasta que ya no sirven para sacar ningún
sonido. Así es también el cuerpo: es sano, si sigue a la voz de
la razón, y es enfermo, si la ignora. La menor indulgencia lo debilita
más y más.
El hombre, adicto a los placeres corporales tiene su razón completamente
apagada o sustituida por la “razón de la carne” que es nada
más que un deseo desfrenado. Toda su atención está siempre
en el placer corporal y todo su alrededor le sirve para provocar los deseos
carnales cada vez más diversos, ya que el cuerpo no se limita con una
forma del placer y cada vez exige nuevas formas. Así comienza la búsqueda
interminable de nuevas sensaciones, tales como homosexualismo, pederastia, incesto,
sexo con los animales o cadáveres, sadomasoquismo, erotismo, etc., etc.
– una búsqueda que lleva preceptivamente al canibalismo que es
el fin irremediable y último de los instintos licenciosos, es decir,
a la autodestrucción total y definido, cuando el deseo ya no se satisface
con el contacto sexual, sino requiere la consumación entera del objeto
de su deseo.
Además el deseo desfrenado ciega a quien posee, y éste ya no reconoce
en su prójimo un ser humano. Lo ve ora como un objeto para su placer,
ora como lo que le impide sentirlo. En ambos casos esto lo lleva a la violencia
que es una manifestación más de los instintos y deseos carnales
que jamás se sienten satisfechos.
Como ya fue mencionado, el miedo también es un instinto carnal. Cuando
uno tiene mucho miedo, todos los males le vienen encima y cae como víctima
de su propio temor. Los miedos son numerosos y distintos: el miedo del dolor,
el miedo de perder la vida, de perder algo o alguien valioso, por ejemplo, el
trabajo, al ser amado, el poder, la influencia, dinero, el miedo a los hombres,
a los elementos de la naturaleza, a la enfermedad, etc., etc. Pero todos tienen
único origen que es la temporalidad de la vida. Todo ser humano una vez
nacido, concientemente o no, considera la muerte como una injusticia, ya que
aspira eternidad. Los creyentes la buscan en Dios, los ateos e inseguros en
la ciencia humana, cuyas soluciones son muy limitadas. El miedo puede llevar
hasta el suicidio. También puede provocar trastornos psicológicos,
cuyas consecuencias son bien conocidas.
“No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha
parecido bien daros a vosotros el Reino”, dice Cristo (Lc 12, 32). Y es
la misma voz de la razón que habita en el hombre. Pero la inquieta y
ciega carne mortal suele no escucharla. En realidad, dominar el miedo es dominar
a los instintos carnales. Si eso no se logra, es porque, sin darse cuenta, el
hombre ya es esclavo de su propia carne y, siendo tal, automáticamente
se convierte en un esclavo de otros hombres, en los que busca una ayuda y salvación.
Pero ¿qué salvación puede dar un mortal al otro tal?
Como resultado, la mayoría de la gente vive como en un festín
durante la peste corriendo ávidamente tras los placeres de la carne que
sabe que su vida es corta y quiere consumir todo el mundo antes que dejar de
existir.
De esta manera el hombre cae en un círculo autodestructivo sin salida.
Los que insisten en la “liberación” de las exigencias carnales
y consienten a sus insaciables deseos, como ya he dicho, se identifican íntegramente
con su carne. La voz del espíritu de la razón suprema está
apagada en ellos. Y así no se dan cuenta que en lugar de la libertad
adquieren la esclavitud, porque son esclavos de su carne mortal, es decir, son
esclavos de la destrucción. Sus imágenes ya no son semejantes
a la imagen Divina, sino a la imagen de la muerte. Exactamente por eso tanto
les gusta rodear y adornar a sí mismos con los accesorios de la muerte,
a saber: con las imágenes de los cráneos, esqueletos, de los diferentes
seres demoníacos, etc.
“Ciudad abierta y sin muralla, el hombre que no sabe dominarse”.(Prov
25, 28), dice el proverbio bíblico. Y es verdad, porque el hombre que
no puede dominar a su carne, parece a una ciudad, abierta para cualquier enemigo
que viene a destruirlo y esclavizar. Tal enemigo se encuentra en él mismo,
mejor dicho, en su carne, y ser esclavo de su propia carne es la peor esclavitud
que puede existir. Contra ella hay sólo un remedio: es siempre mantener
el cuerpo bajo las reglas de la razón vital, es decir, dominar al propio
cuerpo, tener las cuerdas de los instintos carnales bien ajustadas por la llave
de la suprema razón, dejar que la razón suprema dirija la orquesta
de los instintos carnales. No hace falta decir, que pasaría con los “músicos
de orquesta” si privarlos de su director. Justamente por eso dice el apóstol:
“…golpeo mi cuerpo y lo esclavizo…”, porque el gozo
del verdadero hombre consiste en el espíritu, es decir, en lo que es
eterno e indestructivo, y no en lo que es temporal y se destruye.
De lo dicho se ve que, de hecho, en el hombre viven dos seres hostiles. Ambos
tienen su propia voz. Uno es el espíritu de la razón suprema,
o de la Vida, que en el fondo es la que debe gobernar en todo el cuerpo humano.
El otro es el de intruso que se instaló ilícitamente en el cuerpo
humano después de su caída y es el espíritu devastador
de la muerte. Los dos espíritus, en el estado actual del hombre, se encuentran
en una lucha permanente: uno por la vida del hombre y el otro, por su muerte.
Así, el hombre, sin darse cuenta, representa un campo de batalla entre
estos dos espíritus, es decir, entre el espíritu de la Vida y
el de la muerte. Es muy común que el hombre para su desgracia se identifique
trágicamente con el intruso mortífero, por la causa del cual muere,
en lugar de identificarse con el espíritu vivificador que le da vida.
Para liberarse del poder del intruso hay que saber someter sus instintos a la
voz de la razón. Ese saber en otros términos se llama moral que
es siempre incorruptible. La moral, a su vez, no es otra cosa que la conciencia
del deber humano que está muy por encima de todo, porque
en el deber está sellada la ley de Dios (o de la Vida que es lo mismo).
Ese deber del hombre es, primero, ante Dios que nos da vida y después
ante el prójimo, es decir, ante todo ser humano. El deber siempre tiene
que ver con el sacrificio y se opone a todo tipo del deseo desordenado de la
carne y al miedo. El que está consiente de su deber se dice: “Yo
debo hacerlo por la justicia, es decir, en el nombre de Dios, aunque me cueste
o no fuera ventajoso para mi” o “No debo hacerlo (por la misma razón),
aunque fuera muy ventajoso para mi”. Así es la razón suprema
que parte del bien común y aproxima al hombre a Dios. Así se comporta
el verdadero hombre.
Pero, lamentablemente, la palabra “deber” hoy no está de
moda. Tampoco la enseñan en las escuelas. La suplieron “los derechos
humanos”. Vale la pena meditar sobre la vacuidad e hipocresía de
esta frase, a pesar de su humanitarismo exterior que presuntamente se manifiesta
en la preocupación por el hombre. Pero uno no puede de verdad preocuparse
por el otro sin amar antes de todo a Dios que nos une en Sí mismo a todos;
sin saber obedecer a la ley que la carne no acepta en su hostilidad con el espíritu
de la vida, o, de otros términos, sin someter su carne que es siempre
egoísta a su espíritu de la Vida que es siempre altruista. Sin
esto cualquier acto, aparentemente bueno, será hipócrita y estéril.
El círculo se cierra. El hombre que ha sometido al espíritu de
la vida y gobierna sobre su carne, ya no tiene necesidad en la defensa de sus
derechos humanos, porque es un verdadero rey, conciente a su deber de servir
ante todo a Dios y después al prójimo (o al pueblo); porque toda
criatura fue hecha como ayudante y colaborador Divino en Su creación,
es decir, para el servicio mutuo. Pues, si la vida se relaciona con el servicio
(o con el deber), entonces en la vida no hay lugar para los derechos humanos,
porque es la cosa del intruso. Por eso no es sorprendente que bajo la defensa
de los derechos humanos mayormente se entiende la liberación para los
instintos carnales que erróneamente se llaman “preferencias naturales”
del hombre, pero en realidad sólo proclaman la liberación del
deber.
Así, “los derechos humanos” – es una noción
engañosa y sirve para aquellos, quienes ya perdieron su imagen humana,
es decir, para los esclavos de su carne, mientras que el hombre verdadero fue
creado libre y es hombre mientras es libre, mientras que se dirige por el espíritu
de la Vida inmortal que es el espíritu de Cristo.
Eso significa que el hombre verdadero y la conciencia del deber son
nociones inseparables y propias a las personas que luchan para liberarse
del poder destructivo de los instintos carnales y los someten a la razón
de la vida. Justamente para ellos está preparada la eternidad, de la
cual Cristo dijo: “No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro
Padre le ha parecido bien daros a vosotros el Reino”, ya que solamente
tales personas llevan en si mismas la Vida.
Pues como se dice:”Ante los hombres está la vida y la muerte, a
cada uno se lo dará lo que prefiere” (Si 15, 17)
¡Que Dios nos ayude a vencer la voz de nuestra carne y despejar el camino
para que actúe en nosotros la verdadera razón humana que es la
razón del Espíritu vivificador de Dios!
Bs.As. Enero 2008